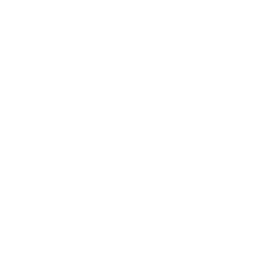Diez años después de ver las imágenes tras el terremoto en 2010 en Haití, los puertorriqueños viven estampas de destrucción parecidas. (Huáscar Robles Carrasquillo)
por Huáscar Robles Carrasquillo
El retrato nacional de Haití engaña: hacha, pico, palo. Sangre en la calle, uniformados enmascarados. Un caos instantáneo y fácil de consumir. En enero del 2020, se cumplen 10 años del sismo y 216 años de ser la primera república negra. Su estampa, tristemente, continúa siendo una de destrucción. Puerto Rico ahora también se sacude por los sismos, y también carga el carimbo que la crisis económica y la situción post-María han dejado en nuestra historia.
Razones sobran para consumir con tanta facilidad el trauma caribeño. La escritora Susan Sontag concluyó que las imágenes de conflicto nos exoneran de la culpa del horror que no vivimos. Los autores J. John Lenon y Malcolm Foley, de “Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster”, añaden que consumir conflicto ahora es más tecnológicamente accesible. Nada genera más “likes” que el miedo.
Durante la dictadura duvalierista en Haití observamos el terror del grupo paramilitar Tonton Macoutes, y orábamos en secreto por los haitianos y por nosotros. Santa madre, líbranos del mal. Luego del terremoto del 2010, vimos los campamentos de refugiados y rogábamos que nuestras casas nunca fueran de lona. Siete años después, Puerto Rico se refugiaría bajo sus propios toldos azules. Los sismos de enero nos ponen frente a frente con la historia haitiana: un país que queda olvidado excepto cuando el desastre le toca a la puerta.


Los sismos de enero del 2020 ponen a Puerto Rico frente a frente con la historia haitiana. (Huáscar Robles Carrasquillo)
El antropólogo médico Paul Farmer indagó en la llaga del tema. En “The Uses of Haiti” insiste que mantenemos a Haití como ejemplo, una moraleja de lo que ocurre cuando una nación, sobre todo una negra, decide hacerse de sus propias reglas. Haití se independizó de Francia en el 1804 poniendo en jaque la lucrativa producción azucarera y la explotación a la mano de obra. La osadía fue costosa. Los barcos guerreros que en el 1825 llegaron a las costas de Puerto Príncipe fueron a cobrar un indulto de $21 mil millones que los haitianos no pagaron sino hasta 1947. Para ese entonces, la llamada “deuda de emancipación” había herido de muerte la economía del país. Préstamos de bancos internacionales profundizaron la situación precaria en Haití. Son muchas las naciones y organizaciones humanitarias que ahora le dan la mano, son parte de un sistema que, prometiendo ayudar al haitiano, se ayuda así mismo. Que mejor ejemplo que el de la Agencia Para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). De los $270 millones que “invirtió en Haití”, la mitad fue dirigida a contratos a compañías en Estados Unidos. Chemonics International fue una de estas compañías, y recibió $58 millones. Cuando pienso en la presunta malversación de fondos de FEMA en Puerto Rico, pienso en cuán cerca estamos de nuestros hermanos haitianos.
Existe otro retrato nacional. Arte y cultura, claro, pero también un espíritu de resistencia maleable que rara vez llega a las páginas y a nuestros ojos.


Foto por Huáscar Robles Carrasquillo En muchos aspectos de la cultura puertorriqueña —música, arte y comida— encontramos raíces haitianas. (Huáscar Robles Carrasquillo)
Haití está en Puerto Rico. En las aulas de la UPR, en las galerías de San Juan, en las misas de la Iglesia San Mateo y en los quioscos de Piñones. Allí conocí a Luisa quien mercadeó artesanías de fiesta patronal en fiesta patronal. Conocí a León, filósofo y empresario. El Padre Olin Pierre Lois y el Dr. Paul Latortue, decano en la UPR.
“La música es una forma de integración que no se ha seguido suficientemente”, me dijo Latortue en su oficina. El sonido es un mapa y yo quería entrar, recorrerlo y conocer al país por sus frecuencias.
Y eso hice.
De Puerto Rico pasé a Haití. Luego del terremoto. Viajé a los campamentos de refugiados y escuché el konpa a volúmenes atosigantes y observé fútbol en las avenidas de polvo. La cultura daba vida, les devolvía su humanidad. En el barrio Delmas una mujer danzaba incólume entre las vigas de un edificio. Recuerdo que yo viajaba en una camioneta que se averió en medio de la carretera de camino a la sede de las Naciones Unidas donde dormiría esa noche. La mujer danzaba. Su cuerpo era instrumento de protesta. Parecía gritar “¡Estoy aquí!” pese a las ruinas. No puedo evitar comparar a la joven haitiana con las imágenes de las protestas frente a La Fortaleza en julio del 2019. Ella, usando su cuerpo para reclamar su tierra en Delmas, se dibuja en mi imaginario como un eco del perreo combativo con el cual muchos y muchas reclamaron su tierra en el Viejo San Juan.
En el sur del país viajé con la compañía de danza contemporánea Ayikodans. En el festival “Hymne a la Vie” el coreógrafo Jeanguy Saintus esbozó una pieza al ritmo del vudú en la cual la bailarina Linda Françoise era un ventrículo entre el mundo espiritual y el terrenal. Al observar sentía que la danza descalza de Françoise intentaba calmar al monstruo debajo de los pies, al terremoto.
Regresé cinco años después a la misma función en el pueblito de Aquin. En esta ocasión, Saintus presentó la pieza llamada “Transcendence”. Las acrobacias de breakdancers al ritmo de la Quinta Sinfonía de Beethoven se transformaron en una coreografía sublime. El bailarín Blanchard Mackenson recibió el loa, la deidad del vudú, y se desplegó en el escenario en movimientos ancestrales despertando el ADN espiritual de la audiencia. Y ese era el regalo de su arte: recordarles sus raíces, que eran gente, un país con pasado y futuro.


Imagen del Easter Voodoo Festival, Souvenance en el 2015 (Huáscar Robles Carrasquillo)
Es imposible ignorar el caos de las protestas al presidente Jovenel Moïse, la historia opresiva de sus dictadores y, recientemente, el abuso de la Misión de las Naciones Unidas. En Puerto Rico será imposible ignorar cómo la realidad colonial y las mediadas de austeridad ponen al país en peligro cada vez que sopla al viento o tiembla la tierra. Podemos también mudar los ojos y ver a ambos países y al archipelago Caribeño desde su resistencia, desde la producción cultural que fluye pese a sus obstáculos. Sí. Hay que ver las ruinas. Y también a quienes bailan sobre ellas.