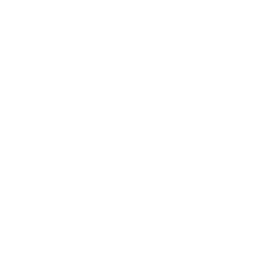EDITOR’S NOTE: In response to the controversy surrounding chants by Mexican soccer fans, we received the following opinion essay in Spanish by Luis Gomez Romero, a native of Mexico. Luis now lives Australia, where he teaches at the University of Wollongong. We are running this original post in Spanish and will not be translating it. The Spanish speaks for itself.
Debo reconocer que un hogar de clase media baja en México es terreno fértil para la homofobia. Comencé a escuchar la palabra “puto” muy temprano en mi vida. “¡No seas puto, chinga’o!”, solía gritarme mi padre cuando, por ejemplo, exhibía torpeza al atrapar un balón (algo que a la fecha todavía no alcanzo a remediar), o cuando las lágrimas asomaban a mis ojos porque estaba triste, asustado o simplemente adolorido. Apenas había aprendido a caminar cuando comprendí el significado de este término: un “puto” era un varón a medias; un hombre que, por “rajarse”, merecía ser denigrado porque su similitud con las mujeres, que siempre están irremediable y biológicamente “rajadas”, le constituye en un humano antropológicamente inferior. Sí, ser “puto” es ser cobarde, pero lo es por analogía con las mujeres, a las que el imaginario machista mexicano desprecia profundamente. Es un término esencialmente negativo. Mi memoria no registra una sola ocasión en la que me haya divertido cuando he sido llamado “puto”.
Después llegaron los años del colegio, y la palabra se adhirió esporádicamente a mi rutina. Era inevitable, dadas mis inclinaciones, mi carácter: no había un solo deporte en el que me desempeñara eficientemente, mis pasatiempos eran leer y dibujar, en mi hogar prefería estar en la cocina, con las mujeres (mi madre, mi hermana y mi nana), que en el garaje, con los autos y con mi padre, siempre pronto a llamarme “puto”… Recuerdo aquella mañana fría en los primeros meses de la secundaria en la que un individuo –cuyo nombre misericordiosamente he olvidado–, sin que mediara provocación alguna, me rodeó con sus amiguetes y comenzó a darme ligeras bofetadas con un mapa enrollado. “¿Qué vas a hacer, pinche puto?”, me preguntaba. Y los amiguetes reían, y gritaban alegremente a coro: “¡Iiiiiiiii, eso caliiiiieeeentaaaa, puuuuutitoooo!” Literalmente, me salvó la campana. Esa tarde busqué el apoyo de mi padre para hacer frente a la situación. “¡Pues párteles la madre, no seas puto!”, me dijo. Ponderé mis habilidades físicas y concluí que aquel consejo no era sensato. Acusé al abusón –me rajé, puesto que a fin de cuentas era un puto– con las autoridades escolares, que lo suspendieron por algunos días. Como el tipo habría de volver, al igual que Jesús, al tercer día, opté por convertirme yo mismo en un abusón con miras a asegurar mi supervivencia. Con el respaldo de un fortachón, me dediqué a torturar psicológicamente a muchas buenas personas a partir de ese momento. Algunas de ellas son amigos queridos que
generosamente aceptaron mis disculpas años después. No estoy orgulloso de aquella etapa de mi vida en la que aprendí a actuar como “hombre” dentro de los cánones de la sociedad mexicana.


Mi torpeza física y social, al cabo del tiempo, se vio compensada con otras cualidades: mi tenacidad en los estudios y, sobre todo, mi habilidad con las palabras, el dominio de la narrativa y la retórica. Dejé de ser un “puto” y entré de pleno derecho en la comunidad heterosexual. Incluso pasé la prueba de fuego de los toques eléctricos a los dieciséis años: aguanté más corriente que nadie. Cuando llegué a la mayoría de edad ya no importaba que, como en la añeja canción de Flans, cuando jugaba fútbol no metiera “un gol siquiera”. En México es posible pasar por intelectual sin que se dude de la propia hombría. Me apropié del término y lo utilicé como lo que es, un arma arrojadiza. Declaré públicamente mi enérgica desaprobación por los “putos”, los “puñales”. Ya era un hombre hecho y derecho, es decir, un cretino que escondía mediante el insulto sus múltiples y complejas inseguridades.
Fui tan homófobo como cualquier mexicano hasta que cierta noche, en el último año de mis estudios universitarios, acompañé a unos amigos a una discoteca tras presentar un examen. Mis amigos bailaban y yo los miraba, feliz y cansado, desde una de las mesas adyacentes a la pista. ¡Qué dulce sabía el ron aquella noche, cómo fluía cálidamente por mis venas! De pronto, las bocinas atronaron con un éxito de Molotov, que fue recibido entre los vítores extasiados de los danzantes. “¡El que no grite, el que no baile!… ¡PUTO!… ¡El que no grite, el que no baile!… ¡PUTO!… ¡Matarile al maricón!”, corearon hombres y mujeres por igual. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahí estaban mis compañeros, con quienes había compartido aula y fatigas, exigiendo como energúmenos, entre risotadas, que se diera muerte a los putos. Yo había sido un puto… ¿podía estar realmente seguro de que la etiqueta nunca habría de volver a mí? En aquella pista de baile se agazapaban siniestros presagios: la inseguridad agresiva de los varones, el menosprecio bárbaro por las mujeres y la violencia que resulta de este amargo cóctel: la maldita violencia que todo lo tiñe de lágrimas y sangre.
¿Qué tiene de honroso un insulto? ¿De dónde nace ese afán por ofender, por pisotear la dignidad ajena a modo de pasatiempo? Francamente, a estas alturas de la vida, ya no lo entiendo, y creo que jamás podré volver a tolerarlo. Cuando quienes no son mexicanos me preguntan por razones para visitar México, yo les respondo que prácticamente en ningún otro país en el que he vivido o que he visitado he encontrado artesanos más hábiles. También les digo que la cocina mexicana es una de las más ricas y sofisticadas del mundo entero. Les recomiendo visitar ciudades que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. Nunca se me ha ocurrido decirles que no deben perderse el grito de “puto” en los partidos de fútbol…< En fin, ya saben que soy raro. Serán otros quienes ostenten orgullosamente este insulto como seña de identidad patria. En mi caso, aquellos que me piden que les hable sobre México suelen preguntarme también si la conversación ha despertado mi nostalgia, a lo cual respondo que mucho tiempo atrás me liberé de los fantasmas del nacionalismo y que, para mí, México no es sino el Estado que expide mi pasaporte. Ahora, la imagen de la multitud en el estadio gritando “¡puto!” –y, peor todavía, la defensa en múltiples foros de la homofobia que el término entraña como motivo de orgullo nacional– rondará mi mente cada vez que exprese esta idea. México es un país peligroso para los individuos como yo: primero porque me humilló por el niño y el adolescente que fui (cuando era llamado “puto”), y después porque me hizo ver la humillación cotidiana como condición normalizada de vida (cuando, un hombre hecho y derecho, llamé “puto” a los demás). En Australia, enseño palabras de paz y dignidad y, apenas un año tras haber llegado, los estudiantes han respondido en las encuestas que se inscriben en las materias optativas que imparto “por el prestigio del maestro”. Prefiero besar esta tierra, en la que cuidar a la gente es motivo de estimación y no de vergüenza. Me alegro muchísimo de haber emigrado. Y ya está, mes amis (¿les gustaría que les llamara “mis putos”?). Ya pueden insultarme por vendepatrias y malinchista, o borrarme de su lista de contactos. Pero si he invertido tanto tiempo en escribir estas dolorosas líneas es porque, a fin de cuentas, los mexicanos (sobre todo aquellos que viven oprimidos, temerosos, marginados) todavía me importan.